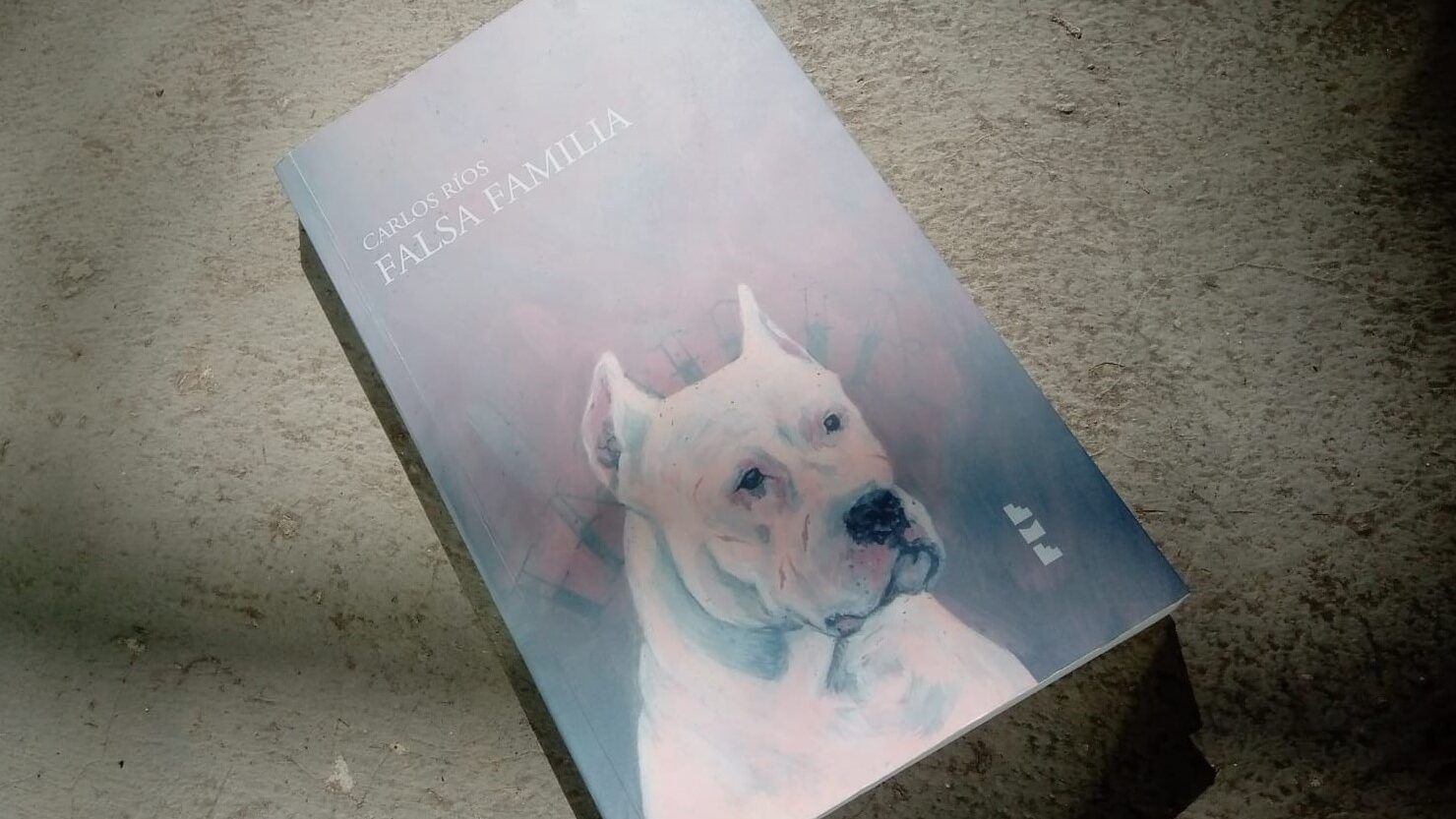En el estanque (Diario de un nadador), de Al Alvarez, es, ante todo, como su título lo indica, el diario de un nadador (en una serie de entradas que, por lo general, no van más allá de una carilla, Alvarez registra –a lo largo de diez años, de 2002 a 2011– su nado habitual de cincuenta metros en los estanques de Hampstead Heath, en las afueras de Londres), es el diario de un hombre que nada, de un hombre a quien el agua lo transforma, lo cura y lo salva, pero a la vez es un libro sobre la rutina y la contemplación, sobre la vejez (sobre el trance de envejecer) y sobre la escritura (sobre la dificultad –y la imposibilidad– que entraña, siempre, toda escritura).
El estilo de Al Alvarez es directo, concreto, luminoso. Su observación es fina y agradecida, de una atención plena y sentidos abiertos a la naturaleza. En este libro hay sauces, nenúfares, tilos, abedules, olmos, robles. Hay perales, manzanos, cerezos, almendros, espinos, castaños. Al Alvarez se declara un amante de los árboles. “Las flores no me interesan mucho –en un buen día apenas si logro diferenciar una margarita de una rosa–, pero los árboles me encienden”, dice, con algo de falsa modestia, porque, en verdad logra diferenciar más que una margarita de una rosa, de una flor de mayo, de una lila, de un narciso, de una violeta, y más. En los estanques de Hampstead Heath, Al también observa –y se vincula con– garzas, gallaretas y cisnes (“a menos de un metro hay un cisne –la curva blanca y majestuosa del ala, el lomo y el cuello; el pico amarillo y negro, los ojos brillantes como botones–”), patos, zorzales, gansos, carpas, vencejos, cuervos, halcones, gaviotines (“si existieran los ángeles serían como los gaviotines: gráciles, afilados y espontáneos”), zorros, cotorras, somormujos, petirrojos y, sobre todo, cormoranes, que hacen notar su ausencia cuando migran (“ahora que no están, extraño esa presencia invernal, las alas extendidas, lánguidas, esos picos asesinos, su quietud y su melancolía”).
*
En Un año sin primavera (Entropía, 2017), un libro de Marcelo Cohen que bien podría leerse en tándem con este de Al Alvarez (no casualmente ambos libros forman parte de la misma colección –Apostillas– y de la misma editorial; y no casualmente Cohen tradujo La noche y El dios salvaje), a cuento de una serie de cosas que el autor observa a su alrededor, de una serie de elementos en la cual no identifica ningún vínculo, ninguna continuidad, escribe: “Me viene a la cabeza Basho: Bajo un mismo techo / durmieron las cortesanas, / la luna y el trébol. Parece que nadie entendió mejor la experiencia entera del instante que los poetas del haiku. Solo que la encontraban en la errancia y en la naturaleza incivilizada. Hoy han cambiado las formas de la intemperie. La medición del tiempo es otra. Pero la caducidad del momento no. Un poema también es un sonido que se integra a las improvisaciones del cielo y el viento”.
A partir de ahí, repasando una serie de haikus, doy con uno de Kobayashi Issa (1763-1827), en traducción de Alberto Silva:
Nueva primavera
y yo fiel a mi vieja y notoria
incompetencia
Y pienso que es algo que bien podría haber escrito Al Alvarez en este libro. Si bien hay otra respiración, una forma más extensa, otra métrica, hay una disposición a la observación de la naturaleza y la condensación del instante que, por momentos, acercan la escritura de Al Alvarez al haiku, al “sonido que se integra a las improvisaciones del cielo y el viento”, como sucede, por ejemplo, en la entrada del jueves 24 de febrero de 2005, una de las más breves del libro: “Nadando bajo la nieve. Mejor que cantando bajo la lluvia. Pero qué fría estaba el agua”.
*
“La natación es un placer inmenso –uso el cuerpo como corresponde, siento cómo van desapareciendo los dolores matutinos– y salgo restablecido, otra vez parte de la especie humana y ya no un lisiado quejumbroso”, apunta Alvarez. Y algunos días más tarde agrega: “Es como si se tratara de dos personas distintas, el viejo que se levanta de la cama dolorido, crujiendo, rengueando y de mal humor, y después el que emerge del agua sin dolores, sin arrugas, diez años más joven”.
Esta transformación, casi milagrosa, tiene que ver, en buena medida, con el agua fría –helada, por momentos– del estanque. “El agua helada todo lo cura”, dice, y eso que empieza siendo una frase leve, superficial, se vuelve, a fuerza de repetición, algo cada vez más palpable. “Cuando te zambullís, todo se contrae hacia adentro para mantener calientes los órganos vitales, y al salir vuelve a fluir hacia afuera. De ahí ese rubor tipo langosta –también llamado brillo saludable–”. “Ese brillo aislante y maravilloso que genera la sangre al regresar a las extremidades después de haber fluido al núcleo vital del cuerpo para preservarlo del agua helada”.
Mientras más fría el agua mejor. “Fría como la muerte, tan fría que me hace doler la mandíbula. Pero después salgo, el brillo se propaga y yo me siento genial. ¿Qué haría sin todo esto?”. Alvarez reconoce que, como ya está viejo y no tiene otras fuentes de adrenalina, recibir ese shock que le provoca el agua helada es algo vital, y admite, además, que en todo esto también hay algo de competencia (“casi todos los que venimos al estanque somos exatletas, nos estamos poniendo viejos y ya no podemos practicar los deportes que siempre nos gustaron, así que competimos con la temperatura del agua”).
“Creo que los que nadamos el año entero somos todos iguales”, escribe, en una de las entradas más inspiradas del diario. “Los estanques son como un cementerio de elefantes para atletas viejos. Vamos ahí a morir, felices de estar al aire libre, simulando que todavía podemos hacer ejercicio como antes, con esa pequeña dosis de adrenalina que nos aporta el agua fría, fascinados de que la hostilidad mínima del lugar no nos abrume por completo, fingiendo que no somos una parodia triste de nosotros mismos cuando éramos jóvenes”.
*
El hecho de haber ido toda la vida, desde los once años, a nadar a los estanques del Heat, genera en Al, por momentos, cierta reserva ante lo que considera propio. Como a quien vive en una ciudad turística y, en temporada, se ve, de pronto, invadido por un malón, como habitué del estanque de toda la vida, a Al lo crispan los no-habitués, las «parejas con diarios, termos de café y sándwiches» y las “multitudes domingueras”. Aunque a veces reconoce algo positivo (como cuando llega temprano y descubre que se estaba perdiendo “una súbita oleada de madres jóvenes y lindas que a eso de las nueve y cuarto vienen a darse un chapuzón después de haber dejado a los chicos en la escuela») en general es celoso del estanque y a los no-habitués no los pasa («esta mañana salió el sol y el Heath estaba atestado de gente que paseaba perros y chicos. Iban como aturdidos de placer, parecían condenados a muerte recién indultados»).
*
Más allá de la gente del estanque, de los guardavidas, los habitués y los no-habitués, y más allá de algunos amigos y familiares, hay dos mujeres, que, en diferentes niveles, son claves para el autor: Iga, una especie de masajista a la que acude cuando el dolor físico se torna insoportable (sus apariciones son fugaces, pero cada vez que aparece solo hay halagos para ella; Iga hace magia con él, como el agua helada del estanque), y Anne, su esposa. Considera que con Anne ya dieron la vuelta completa (“amante de un hombre joven, compañera de un señor maduro, enfermera de un viejo”) y reconoce estar enamorado de ella tanto como el primer día (“cuarenta años juntos y el corazón todavía se me acelera de la felicidad al verla”).
*
Mientras escribo esto veo algunas fotos de Alvarez y detecto, según los años, la progresión de la caída del cabello y los diferentes estilos de barba (barba completa, afeitado al ras, bigote fino). Lo veo, en varias fotos, con camisas leñadoras y con pipas, casi siempre con media sonrisa insinuada, y pienso que Al no tiene pinta de poeta, si es que tal cosa existe. Diría que Al tiene cara de pícaro y pinta de intenso (de hablador, discutidor), que la nariz fina, en punta, algo achatada, como de boxeador, y un ojo, el izquierdo, levemente más cerrado que el otro le dan un aire orgulloso, algo altanero.
*
Si bien a lo largo de En el estanque hay zonas oscuras (“soy un viejo decrépito al que hay que cuidar”), hay pesadillas humillantes (“trenes que se van, amigos perdidos, olvidos, indigencia, harapos en lugares elegantes, calzoncillos tiznados de mierda”) y sobrevuela, más de una vez, la gran culpa, la madre de todas las culpas (“la culpa de no haber hecho todo lo posible con lo que me fue otorgado”), el libro, en general, tiene un aire eminentemente agradecido (“Fue uno de esos días en los que uno agradece estar vivo”, así remata la entrada del 4 de enero de 2003 y así, con esa onda, termina la gran mayoría de los bloques).
Más allá de un optimismo original que, evidentemente, existe, hay algo que en este libro –en este recorte, en estos años– potencia el sentido de agradecimiento. “Manejo despacio, lo absorbo todo, quiero que dure, porque el mundo es un lugar hermoso y yo estoy en mi septuagésimo quinto año”. La edad. La vejez. La sensación de que, en cualquier momento, todo se termina. “El mundo nos parece un lugar cada vez más lindo ahora que se nos está acabando el tiempo”, reconoce en la entrada del sábado 30 de octubre de 2004, “como si antes no lo hubiéramos notado del todo”.
Hay que observarlo y absorberlo todo porque queda poco tiempo. Esa sensación, según el día, tiene diferentes tonos, que van de lo compasivo (“Ahora que no me queda mucho tiempo, el objetivo es disfrutar lo que tiene para ofrecer este planeta precioso –y eso incluye mi propia presencia en él–”) hasta, de malas con los achaques, lo resignado (“Quizá haga falta toda esta humillación de mierda para recordarte lo bueno que es estar vivo”), pasando por lo contemplativo y lo feliz (“Esta mañana, cuando salí de casa, había escarcha en las ventanillas del auto, pero brillaba un sol pálido, el Heath estaba vivo, lleno de ardillas hacendosas acopiando comida para el invierno; volvieron los cormoranes taciturnos; el mundo es hermoso. Va a ser mejor que lo aproveche mientras pueda”).
En ese sentido, este libro, como todo diario, tiene algo de recordatorio personal. Como si escribiera, entre otras cosas, para dejar constancia de que la actitud, en lo posible, a pesar de las adversidades, debiera ser agradecida. Como si subrayara todo lo bueno y lo maravilloso que hay en el mundo (empezando por la naturaleza, por la vida en el planeta) para no olvidarlo, para retenerlo, y porque llegado el caso, en el peor momento, él o cualquiera de nosotros podría romper el vidrio en caso de emergencia y echar mano a estas observaciones para recordar que, a pesar de todo, vale la pena estar vivo en este mundo.
*
El envejecimiento es un derrumbe lento, silencioso, progresivo, constante, lleno de miserias, dificultades, nuevos impedimentos y burocracia. Eso, al menos, es lo que nos transmite este diario. A los achaques que avanzan en el propio cuerpo se le suman las trabas y dilaciones a la hora de tramitar la “blue badge” (el certificado de discapacidad inglés –una subtrama kafkiana en el libro–) y el deterioro físico de los otros, de los amigos, conocidos y familiares.
Al bendito tobillo, que le trajo problemas desde siempre, se le suma una sucesión de caídas, resbalones, tropiezos (las piernas que, de la nada, súbitamente, se aflojan) y gripes. El deterioro es general. Además de la movilidad, se ve afectada la vista, el equilibrio, la concentración. Surgen mareos, anemia, una artritis crónica. Los calmantes, a su vez, tienen un efecto secundario (potencian la depresión) y daría la sensación de que el remedio es peor que la enfermedad; aparecen algunos accesorios indeseables (impensables hasta que, un día, llegan –y cuando llegan, llegan para quedarse–: un andador “hi-tech”, una silla de ruedas) y se consolida la certeza de que hay que saber (de que habría que saber, habría que tener la habilidad y la suerte de) morir a tiempo, de “retirarse cuando todavía vas ganando, porque esa racha no dura para siempre”.
Después de un encuentro fugaz, a la pasada, con David Storey, apunta: “Hoy charlamos un segundo, más que nada sobre las humillaciones de la vejez –el tema de siempre–. Y lo cierto es que por primera vez lo vi como a un viejo. No por la panza y las canas –que tiene hace años y sobrelleva muy bien con esa contextura tan robusta– sino por cierto temblor difuso que lo rodeaba, una vibración en el aire, un halo tenue de vacilación –no mental: física–, como si no estuviera completamente en foco. Es lo que sucede ‘cuando empiezan a separarse cuerpo y alma’, que es, supongo, lo que me está pasando a mí”.
*
Alvarez observa a los jóvenes, que todavía pueden moverse bien, sin problemas, como si fueran de otra especie (“Ellos se desplazan; yo no. Peor: ellos ni siquiera piensan en el movimiento mientras que yo todo el tiempo, casi instintivamente, estoy midiendo distancias, calculando los pasos”), trata de dominar los sentimientos negativos que le provocan las nuevas limitaciones (frustración, humillación, ira) y piensa que si fuese un caballo lo sacarían a pastar y lo sacrificarían. “Ya que mi vanidad fue siempre física, no intelectual”, considera, “supongo que hay cierta justicia en lo que me toca vivir ahora”.
A raíz de las nuevas condiciones físicas, todo se pone en duda. Es como si cambiara el lente a través del cual se observa el mundo y todo se volviera extraño y susceptible de ser interrogado. Incluso cuestiones bien asentadas, arraigadas culturalmente. Recuerda que de niño las carnicerías le daban náuseas, recupera ese recuerdo y reconecta con él. “Hace poco reapareció esa aversión”, dice. “No es que me haya hecho vegetariano, pero dejé de comer bifes, y tengo escalofríos cuando pienso que matamos animales para alimentarnos, aunque los sigo comiendo”. Se espanta con la aftosa y las “piras inmensas y humeantes hechas de animales muertos” y, ante la amenaza de la gripe aviar, observa, con lucidez y crudeza: “Sacrificaron dieciocho mil pavos. Cuesta imaginarlo: dieciocho mil cadáveres gaseados, apilados como basura en camiones rumbo al incinerador. Me salvé del holocausto judío por pura casualidad y ahora, cuando ya se me está acabando el tiempo, veo cada noche por televisión un nuevo holocausto”.
*
Un escritor es alguien que asiste a reuniones sociales a las que preferiría no asistir. Alguien que, puertas adentro, en su casa, cuando nadie lo ve, pedalea, con algo de vergüenza, en una bicicleta fija. Alguien que lidia con la burocracia estatal, con contratistas, con vendedores de autos. Alguien que pierde el tiempo jugando al póker online y después se arrepiente de haber perdido el tiempo (de no haber estado trabajando, escribiendo).
El registro minucioso, sincero, despojado y concreto que hace Alvarez en este libro es una gran desacralización de la figura del escritor, en el sentido de que deja a las claras que un escritor es alguien que la mayor parte del tiempo no escribe (alguien igual –o peor– que el resto; alguien, como cualquiera –o peor, más–, a merced, ante todo, de su propio cuerpo).
“Así debería ser mi vida de jubilado: nadar en estos estanques increíbles, leer, hacer el amor con mi esposa y escribir un poco, por puro gusto. Lamentablemente no estoy en condiciones de jubilarme”, escribe Al en una de sus habituales entradas agradecidas, pero más adelante aparece la culpa: “¿Qué clase de escritor soy si mi única ambición es jubilarme?”. Reconoce que siempre le costó escribir, que la vejez no ayuda (“la escritura, que siempre me había costado mucho, ahora se convirtió en una pesadilla”) y que incluso imposibilita y anula el deseo (“Eso fue todo lo que produje, dos días atrás. Desde ahí, nada. No puedo escribir. No puedo escribir. No puedo escribir. Y tampoco quiero”).
A partir de esta serie de observaciones podríamos decir que para escribir hay que tener una serie de cuestiones resueltas, más allá de un cuarto propio. Otra cosa, antes. Algo más urgente. Algo previo: un cuerpo. Un cuerpo sano, habilitado, en condiciones o que, al menos, no moleste tanto, que le permita a uno sentarse algunas horas al día, concentrarse y trabajar.
*
Retomando la contratapa de esta edición: el libro es “un diario que comienza como el detallado inventario de la relación entre el poeta y la naturaleza (…) pero que se va transformando progresivamente en una crónica sobre el trance de envejecer”. Y es cierto. Este libro son dos libros en uno: el diario de un nadador, por un lado, y la crónica sobre el trance de envejecer, por el otro. El diario de un nadador (el de la observación de la naturaleza, el del estanque) es desplazado sutilmente por la crónica del registro del envejecimiento.
Leyendo En el estanque, y viendo esta transición, se podría decir que si uno envejece de un modo concreto, marcado, mientras está escribiendo un libro (un libro cualquiera; un libro, por ejemplo, sobre nadar en estanques) es inevitable que eso se termine transformando en un libro sobre el trance de envejecer. Pero lo curioso, según vemos a partir de la experiencia del autor, es que tampoco es posible escribir sobre eso. No es posible escribir sobre la vejez durante, porque lidiando con ella, con la vejez, lo que queda de energía debe ser hábilmente racionado para lidiar con los achaques (“cuando más envejezco, más cansado y más decrépito estoy y tanto más se me complica escribir al respecto”).
Lo interesante, entonces, es que, así como el primer libro (el del estanque y la natación) fracasa, el segundo libro (el del trance de envejecer) también fracasa (“parece que este libro sobre la vejez fue superado por su propio tema”, admite, “es decir, por las cosas que llegan con la vejez: agotamiento, enfermedad, quejas”). Y es ahí, en ese doble fracaso, donde se revela lo más valioso de este libro, donde uno siente que En el estanque es un libro tremendamente vivo, un libro único (el único libro posible, dadas las circunstancias), un libro que se fue de las manos y en el cual Al tuvo la sensibilidad, la humildad y el buen tino no oponer resistencia, de hacer la plancha y dejarse llevar para que sea lo que deba ser.
Reseña publicada originalmente en BazarAmericano