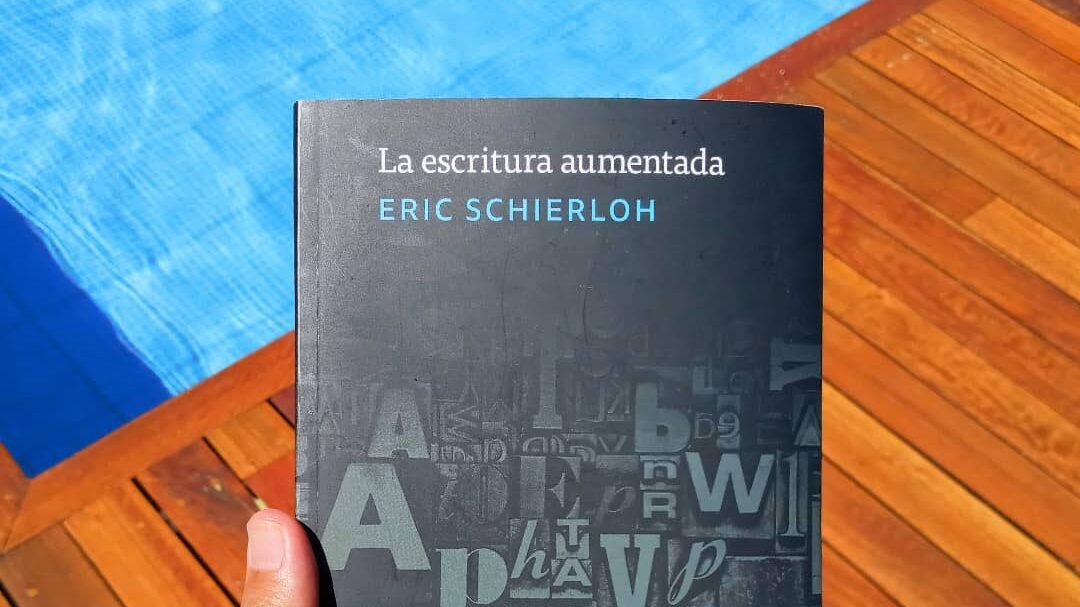EN EL MAELSTRÖM (Caja Negra, 2018), de David Toop (Londres, 1949), es un libro conformado por una serie de bloques. Frescos, sensibles, extremadamente atentos. Con algo de zuihitsu –esa forma libre y espontánea que le escapa a la definición; “el roce del viento”, como le llaman los japoneses–, Toop avanza de un modo natural, entre la intuición y la digresión.
Toop es músico. Tiene cuarenta años de experiencia como improvisador y además escribe, y escribe muy bien. De un modo llano y preciso, logra transmitir la experiencia y la pasión por lo que cuenta. Daría la sensación de que Toop escribe tal como vive, como vibra, como si estuviera haciendo música, improvisando. En estos bloques vuelve a pasar una y otra vez –la repetición, el riff– por los mismos lugares, pero siempre con algo nuevo, con algo distinto, con otro brillo.
Leer un libro de David Toop es como entrar en una de las cajitas de Joseph Cornell. Si hay una historia, a la historia se la termina contando a sí mismo el lector con su desplazamiento, con su acto de lectura, con su “ejecución”.
*
Desde el título («Música, improvisación y el sueño de libertad antes de 1970») el libro delimita un universo. Los bloques van de Group Ongaku hasta AMM, pasando por los Beatles y Pink Floyd. A partir de una serie de referencias que no solo se limitan a lo musical, EN EL MAELSTRÖM habla, sobre todo, de jazz y lados B; de clubes nocturnos y sesiones, en departamentos, de madrugada; de rarezas y anomalías. Milagros musicales, cosas imposibles, inverosímiles, inhumanas; registros mal grabados, dañados o perdidos, de los no hay constancia, de los que solo quedan testimonios. Impresiones y sensaciones que, con el paso del tiempo, se fueron desdibujando al punto de dar lugar al mito, a la leyenda.
*
“Un tambor industrial, una bañadera, jarras, diapasones, platos, perchas, muñecos de metal y madera, una aspiradora, piedras de go, vasos, radios, una voz leyendo un libro de jardinería, un reloj de pared, una pelota de goma, la boquilla de un saxo alto”, todo puede ser parte de un concierto de música improvisada. Toda cosa, todo objeto que emita algún sonido.
En la primavera de 1966 el kit de AMM estaba compuesto por “un sitar, un xilofón, un metrónomo, una grabadora de cinta, dos relojes despertadores, una alarma antirrobo, una guitarra tocada con una cuchara de plástico rojo, una fiambrera de lata y una regla”. De ahí surgían sonidos que, cómo escribió Victor Schonfield en Town Magazine, podían remitir a “bandadas de pájaros, perros, sirenas, lluvia sobre techos de chapa, sierras circulares, lava burbujeante, insectos gigantes rasgando y dando tajos a puertas de acero, gatos electrizados y bebés”.
En ese contexto, la improvisación antes de 1970 fue un ámbito escencialmente democrático. Cualquiera, incluso muchos no-músicos, personas que en su vida habían tocado un instrumento, sin ningún tipo de formación musical, podían hacer música. Hacían música. Incluso espectadores. Gente del público que, con frecuencia, se veía tentada y, en medio de un concierto, invadía la escena.
“En la música tradicional”, escribe Toop citando a Steve Beresford, “hay escenarios elevados, instrumentos convencionales, diferente iluminación, una vestimenta especial, barreras, guardias de seguridad y una actitud de los músicos que los diferencia conscientemente del público». En los conciertos de música improvisada, en cambio, no había nada de todo eso. El límite entre el público y el ejecutante era difuso y eso, habitualmente, daba lugar a que, en algún momento, alguien se abalanzara sobre algún músico, le arrebatara algún instrumento o algun objeto y comenzara a ejecutarlo, a sacarle algún sonido. «Como si, en el caso de la improvisación”, dice Beresford, “la informalidad habilitara a la protesta contra excesiva formalidad de otros lugares».
*
Derek Bailey hace una distinción entre la música con estructura –la música tradicional– y la música sin estructura –la música improvisada–.
Con relación a la música con estructura –la música tradicional– dice: “tal vez sea eso en esencia la música: un gesto familiar y claro, repetido una y otra vez. Todo lo demás”, agrega, con relación a la música sin estructura –la música improvisada–, “como lo que hacemos nosotros, es otra cosa. No tengo problema en aceptar eso. No comparto la idea de que lo que hacemos se irá haciendo más aceptable a medida que la gente se acostumbre a ello”.
“Había una línea”, plantea Toop de un modo bien gráfico. “Detrás de ella se abría lo desconocido, donde libre era sinónimo de renunciar a ganar dinero. Quienes seguían atrapados en este sueño de libertad tuvieron tres opciones: retroceder, abrirse lateralmente hacia algo menos vertiginoso o cruzarla”.
Este libro expone los tres casos –los casos de aquellos que retrocedieron ante esa línea, los que se abrieron lateralmente y los que la cruzaron– pero habla, sobre todo, acerca de aquellos que cruzaron esa línea.
Cruzar esa línea, renunciar a la industria, a las vías de legitimación –y seguir ejerciendo, improvisando–, renunciar a lo reconocible –a lo que se espera habitualmente de un músico, al gesto “familiar y claro”, como dice Bailey– fue, en muchos casos, además de renunciar al dinero, renunciar a una vida civil.
Muchos de los personajes que aparecen en este libro, de aquellos que le pusieron el cuerpo a la música improvisada en aquel entonces, fueron outsiders. Noctámbulos, marginales, locos. Obsesivos. Adictos al acto, a la ejecución, poseídos por el instrumento. Personajes con un vínculo puramente físico con la música, que no podrían haber vivido de otra manera. Que vivieron para eso, en eso, en trance. Yonquis de la ejecución que solo paraban de tocar, si paraban, cuando paraban, porque ya era de día y el club estaba cerrando o por algún caso de fuerza mayor.
“A no ser que te encuentres en una situación que requiera una acción inmediata de tu parte”, dice Bailey, “como que se esté incendiando tu casa, siempre que exista la posibilidad de elegir, elegirás tocar si eres un ejecutante, esa es tu actividad preferida».
*
Es imposible pensar en la improvisación musical antes de 1970 sin pensar en la pintura. El expresionismo abstracto, puntualmente, fue la fuente máxima de inspiración para los músicos de la escena de la improvisación libre.
Una gesto de Keith Rowe, uno de los integrantes de AMM, lo dice todo acerca de este vínculo: “encontraba alguna imagen en una revista, un envoltorio de pastel o un dibujo de Paul Klee (…) que se correspondiera en un plano intuitivo con la partitura (…) colocaba esta imagen sobre el atril al lado de su parte y la interpretaba como una forma de notación”.
Además de pintura y artes visuales, Toop en este libro conecta a la música con la literatura. Virginia Woolf, Beckett y Poe son citas frecuentes; también “híbridos”, como Cage y Burroughs, son nombres repetidos, ineludibles, en este contexto.
Tanto en EN EL MAELSTRÖM como en Resonancia siniestra hay un triángulo bien definido por Toop: música, pintura y literatura son los vértices. Toop está en el centro de ese triángulo. Desde ahí escribe, atraído por esas tres fuerzas, y ahí nos lleva, como lectores. A ese punto, a ese centro. Nos transporta y nos hace ver, sentir, la música –los sonidos, el acto de la escucha, la ejecución– desde la pintura y la literatura, al punto de que llega un momento en el cual ya no sabemos dónde termina una cosa y empieza la otra.
*
“Improvisar era político en sí mismo”, dice Toop. “En tanto acción colectiva sin texto, director o continuidad histórica, no tenía ninguna legitimidad institucional; podía servir de vehículo a lo indecible; y en sus momentos más potentes podía hundir al individuo (ejecutante u oyente) en un campo de incertidumbre, amenazando con la pérdida de la identidad y el colapso de las barreras sociales”.
El combustible que potenció el fuego de la improvisación, tanto en la música como en las artes en general, fue el estado de ánimo –cierto brío– de posguerra. Un espíritu liberal con reivindicaciones concretas. “El derecho de todos los seres humanos a sentarse en cualquier parte del autobús, a comer en los mismos restaurantes, a formar relaciones sin censura y a participar en el proceso político». Esas eran las causas –tal vez no muy distintas a las de hoy, a las de siempre–, por ahí pasaba el sueño de libertad antes de 1970.
«El sueño de la improvisación es alcanzar todos esos objetivos, y así lograr no solo esperanzas anarquistas de igualdad y de un gobierno sin gobernantes, sino también la creación de una nueva práctica que permita un comportamiento solitario y sumamente individualista dentro de la acción colectiva».
La lectura de Toop tiene, también, algo de proyección, algo de propuesta. Desde la improvisación en la música, Toop va, sutilmente, a algo más básico: sin perder de vista el horizonte de «acción colectiva», apunta a ese «comportamiento solitario», al desarrollo de cierta disposición interna, personal. Al acto político individual.
“El vivir mismo es una improvisación”, dice Toop, “o mejor dicho una oscilación entre comportamiento involuntario, hábitos, variación formulaica, acciones y responsabilidades deliberadas, y un desconcertante rango de respuestas improvisadas en el propio fluir de los eventos”.
Este libro, en ese sentido, es una alternativa. Para quien quiera oir, incluso, para quien esté dispuesto es, hoy, un llamamiento. La improvisación como modo de hacer, de ser, de vibrar. Un camino posible hacia “una forma de vida que es necesaria”, como lo define Toop, “aun si solo lo es para una minoría, y que por eso subsiste como anomalía, conciencia crítica y refugio».
Reseña publicada originalmente en BazarAmericano